| La fundación de esta ciudad fue el año de 1560 por el capitán español Ñuflo de Chávez, en las llanuras de Grigotá.
En 1563 estalló la sublevación general de los aborígenes de la región, quienes destruyeron dicha ciudad, así como las fundadas por Ñuflo de Chávez. | Tristán Roca, fue el creador de labandera de Santa Cruz con los colores verde, blanco y verde, mediante Decreto Prefectural de fecha 24 de julio. | |
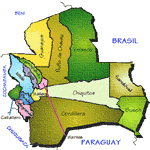
La ciudad de Santa Cruz se trasladó en 1592 a un nuevo emplazamiento, sobre el arroyo del Pari, cerca del río Piraí, habiéndose asentado allí la sede del gobernador. Santa Cruz conservó durante los siglos XVI y XVII el carácter de ciudad fronteriza por estar rodeada de grupos de indígenas no evangelizados, y ser el centro de expediciones misioneras de Jesuitas y otras órdenes religiosas, hacia Moxos y Chiquitos. hasta la década de los años 50 de éste siglo, permanece como una ciudad marginal, situación que se modifica cuando las carreteras y ferrocarriles promueven la transformación de su economía, al integrarla a los mercados nacionales e internacionales, convirtiéndola, en menos de 25 años, en la segunda ciudad del país. |
| PROVINCIAS | SECCION | CAPITAL |
|---|
| ANDRES IBAÑES | Primera | Palmar del Oratorio | | Segunda | Cotoca | | Tercera | Ayacucho | | Cuarta | La Guardia | | IGNACIO WARNES | Unica | Warnes | | JOSE MIGUEL DE VELASCO FRANCO | Primera | San Ignacio de Velasco | | Segunda | San Miguel | | ICHILO | Primera | Buena Vista | | Segunda | San Carlos | | EUSTAQUIO MENDEZ | Primera | San Lorenzo | | Segunda | Roboré | | SARA | Primera | Portachuelo | | Segunda | Santa Rosa | | CORDILLERA DE LOS CHIRIHUANOS | Primera | Lagunillas | | Segunda | Charagua | | Tercera | Cabezas | | Cuarta | Cuervo | | Quita | Gutierrez | | Sexta | Camiri | | VALLE GRANDE | Primera | Jesús de Valle Grande | | Segunda | El Trigal | | FLORIDA | Primera | Samaipata | | Segunda | Pampa Grande | | Tercera | Mairana | | Cuarta | Quirusilla | OBISPO JOSE BELISARIO
SANTIESTEBAN | Primera | Montero | | Segunda | Gral. A. Saavedra | | ÑUFLO CHAVEZ | Primera | Concepción | | Segunda | San Javier | | ANGEL SANDOVAL | Unica | San Matías | | MANUEL M. CABALLERO | Primera | Comarapa | | Segunda | Saipina | | GERMAN BUCH BECERRA | Unica | Puerto Suárez | | GUARAYOS | Primera | Ascención de Guarayos | | Segunda | Urubicha | | Tercera | El Puente
|
Cuando
se habla de Bolivia -sobre todo en el extranjero pero también dentro
del propio país- se suele acudir a figuras o construcciones idiomáticas
que, recurriendo a una visión geográfica y cultural fragmentaria
y parcializada, tratan de resumir y de reducir la realidad nacional a
la fórmula de "país altiplánico" o "país
andino". Aparte de constituir un recurso fácil, esa caracterización,
incompleta, y por lo tanto deformante, se fundamentaba en el hecho de
que, hasta no hace mucho, sólo se conocía la parte occidental
del país.
Desde la Conquista y la Colonia hasta bien entrado el Período Republicano,
la política del país se hacía y se vivía en
las regiones andina y altiplánica. La economía colonial
y republicana descansó siempre sobre la explotación de las
minas, de plata primero y de estaño después, al punto de
que todavía hoy se habla de Bolivia como de un país eminentemente
minero. Por esta misma razón, las expresiones culturales de la
región occidental son las que hasta el presente han encontrado
mayor difusión, tanto fuera como dentro del país y se las
considera como las manifestaciones que simbolizan y expresan la identidad
boliviana. Por lo demás, es también un hecho que, hasta
hace pocos años, el altiplano y los valles andinos monopolizaban
las mayores concentraciones humanas del país, con por lo menos
el setenta por ciento del total de la población. Ante esta realidad,
no es extraño, entonces, que a nadie se le ocurriera caracterizar
a Bolivia como "país tropical" o "país amazónico".
Tampoco sería correcto hacerlo, ya que, de la misma manera, significaría
incurrir en una deformación, en una mutilación de la realidad
global boliviana.
Lo cierto, sin embargo, es que más de dos terceras partes del territorio
de Bolivia están conformadas por llanuras tropicales y subtropicales,
atravesadas por caudalosos ríos que pertenecen a las cuencas del
Amazonas y del Río de la Plata.
En esta región se encuentra el departamento de Santa Cruz, que
con algo más de 370.000 kilómetros cuadrados es el más
extenso de los nueve departamentos que conforman el territorio de la República
de Bolivia. Está ubicado en el este del país y limita con
Brasil y Paraguay. Actualmente tiene alrededor de 1.500.000 habitantes;
la temperatura promedio al año es de 24,6 grados Celsius y su altura
media es de 437 metros sobre el nivel del mar. Su capital es la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra y tiene en la actualidad una población
de más de 800.000 habitantes.
En términos de actividad y producción económica,
Santa Cruz es la región más importante del país,
siendo sus principales rubros la producción de petróleo,
de gas natural, caña de azúcar, algodón, maderas,
soya, arroz, trigo, maíz y ganadería. En la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra y en la llamada "región integrada",
que se extiende desde la capital hasta unos cien kilómetros hacia
el norte, existen también algunas considerables concentraciones
industriales, entre las que se destacan los ingenios azucareros, las refinerías
de petróleo, los silos y agroindustrias relacionadas a la soya,
la industria lechera y sus derivados, la fabricación de materiales
de construcción, muebles, cueros, conservas, bebidas y otras.
La vastedad del territorio, la generosidad del clima tropical y la diversidad
de las actividades económicas y productivas han hecho que la región
de Santa Cruz se convierta, en los últimos treinta o cuarenta años,
en una especie de polo de atracción, tanto para la propia población
boliviana, como para un sin número de inmigrantes procedentes de
los más cercanos y de los más remotos países del
mundo.
Los habitantes de Santa Cruz se llaman cruceños, aunque también
se los conoce como orientales o cambas (nombre que se suele dar en Bolivia
a todos los habitantes originarios de la región tropical, es decir,
también de los departamentos del Beni y Pando). Y hay cruceños
de generaciones antiguas, como los hay de generaciones más recientes.
Porque en Santa Cruz viven y trabajan gentes venidas de Cochabamba y de
La Paz, de Sucre y de Potosí, de Oruro, de Tarija, del Beni y de
casi todas las zonas del país. Y también hay menonitas originarios
del norte de Alemania, que llegaron desde el Canadá, los Estados
Unidos y México; hay japoneses de Okinawa, Kioto y Osaka, chinos
de Taiwán y Hong Khon; coreanos del Sur y del Norte; Sikhs del
Punjab, rusos blancos, sirios, libaneses, jordanos, egipcios, alemanes,
italianos, judíos, argentinos, chilenos, brasileños y muchos
más. Pero los primeros en llegar a esta región desde tierras
remotas, fueron los conquistadores españoles, atraídos por
la Leyenda de El Dorado, del Gran Paitití.
Casi todos los historiadores del país y de la región coinciden
en señalar que el descubrimiento y la incorporación de los
llanos orientales de lo que hoy es Bolivia a la Audiencia de Charcas y
al Virreinato de Lima, tuvieron sus orígenes en la búsqueda
de El Dorado, ese legendario emporio de riquezas inagotables que, conocido
con el nombre de Gran Paitití, encendía la imaginación
de los conquistadores españoles del Siglo XVI.
La Conquista del Perú y la posterior creación del Virreinato
con asiento en Lima, no habían logrado sentar jurisdicción
en las llanuras orientales, que se extienden desde los contrafuertes de
la Cordillera Oriental de los Andes hasta los límites con el Brasil
y el Paraguay. Esa extensa región estaba habitada por pueblos aborígenes
como los Chanés, los Chiriguanos, los Chiquitanos, los Guarayos
y otros grupos étnicos de origen arawak o guaraní, nómadas
algunos y sedentarios otros. Fue entre 1548 y 1549 que llegaron a estas
tierras los primeros adelantados españoles, procedentes de Buenos
Aires y Asunción. El 26 de febrero de 1561 don Ñuflo de
Chávez procedió a la fundación de Santa Cruz de la
Sierra, como un homenaje a su villa natal del mismo nombre en la Extremadura
española. Pero en los años siguientes, la ciudad tuvo una
vida azarosa y cambió varias veces de ubicación y de nombre,
ya que fue bautizada como San Lorenzo el Real y San Lorenzo de la Frontera,
hasta que finalmente, hacia 1621, se estableció en el lugar que
hoy ocupa, en las inmediaciones del río Piraí, imponiéndose
finalmente el nombre de Santa Cruz de la Sierra.
Los
conquistadores no encontraron las fabulosas riquezas de El Dorado, pero,
a cambio de ello, decidieron convertir a la fe cristiana a todos los pueblos
dispersos que habitaban la región. Fue así que a partir
de la segunda mitad del Siglo XVII, la llanura cruceña se convirtió
en tierra de Misiones que fueron fundadas por Jesuitas y Franciscanos.
Además de la misión religiosa de la que deriva su nombre,
las Misiones fueron centros de producción y autoabastecimiento,
no sólo de esas pequeñas concentraciones humanas, sino también
de toda la región, sobre todo en lo referente a productos agrícolas
y, aunque en menor escala, la cría de ganado. Por otra parte, los
trabajos del campo se vieron complementados con la enseñanza, impartida
por los religiosos españoles a los pobladores de la región,
de algunas artes y de la construcción, sobre todo de carácter
religioso. Fue así que entre los nativos surgieron, al cabo de
algunos años, hábiles talladores de madera, maestros en
carpintería, pintores, decoradores y también músicos,
artes todas que formaban parte de la instrucción religiosa que
se practicaba en las Misiones. De aquella notable artesanía se
conservan todavía hoy impresionantes testimonios arquitectónicos
y artísticos en poblaciones como San José, San Miguel, San
Javier, Santa Ana, San Ignacio, San Rafael, San Ramón, Concepción,
Porongo y otras. Esas magníficas obras de arte, testigos elocuentes
de la historia colonial del Oriente Boliviano, han logrado sobrevivir
al paso del tiempo y a la acción destructora de un clima implacable.
Genéricamente conocidas como las Misiones, esas poblaciones constituyen
hoy una de las principales atracciones turísticas no sólo
de la región, sino del país, gracias a no pocos esfuerzos
desplegados en los últimos años por conservar y restaurar
las obras allí existentes.
Por
lo demás, durante todo el período colonial, la región
entera vivió dedicada a una agricultura rudimentaria, a la cría
de ganado para consumo doméstico y, en menor escala, a la artesanía.
Era una economía de subsistencia. En esas condiciones era muy difícil
siquiera pensar en un progreso material y cultural. Por lo tanto, el crecimiento
de la población era lento, casi insignificante.

La ciudad capital, Santa Cruz de la Sierra,
no llegaba a los 20.000 habitantes cuando se produjo la fundación
de la República en 1825; y el resto de los pueblos cruceños
eran apenas aldeas con no más de 5.000 habitantes cada una. Santa
Cruz, al igual que todo el Oriente Boliviano, figuraba en los mapas, pero
en realidad era un vasto territorio despoblado que jugaba un papel poco
menos que secundario en la vida colonial del Alto Perú. Los contactos
con el mundo exterior eran escasos y difíciles, entre otras causas
porque las vías de comunicación eran precarias, cuando no
inexistentes. Sin embargo, la región participó activa y
decididamente en las luchas por la Independencia a principios del Siglo
XIX; y las llamadas Republiquetas que se establecieron en Santa Cruz formaron
parte importante del movimiento independentista de esta zona del continente
americano. Una vez creada la República de Bolivia, el 6 de agosto
de 1825, Santa Cruz pasó a formar parte del territorio y la jurisdicción
del nuevo Estado. Pero las condiciones de vida de la región, caracterizadas
por el olvido, el abandono y el aislamiento, permanecieron virtualmente
inalteradas. Vale la pena, a este propósito, recurrir a una cita
del historiador cruceño Hernando Sanabria Fernández, quién,
en su Breve Historia de Santa Cruz, incluye este ilustrativo párrafo
sobre el período republicano del siglo pasado:
"A
pesar de todo ello, para algo había de servir Santa Cruz en aquélla
agitada época de la vida nacional. Largamente alejada de las ciudades
y los pueblos donde se urdía el complot y con fama de insalubre
y plagada de dañinos insectos, escogíanla los gobiernos
para lugar de destierro de sus enemigos y delincuentes políticos."
El
mismo autor supone, líneas más adelante, que "a fuerza
de tanta noticia de rebeliones y motines operados arriba y de tanto recibir
a desterrados políticos y frecuentar su trato", la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra terminó por contagiarse de esa vocación
revoltosa, poniéndola en práctica en reiterados cuartelazos
y pronunciamientos callejeros. Pero también es verdad que muchas
de esas rebeliones respondían al legítimo reclamo de la
región de ser tenida en cuenta y de lograr una mejor atención
de sus necesidades por parte del Gobierno Central. La más notable
acción en ese sentido fue, sin duda, la protagonizada entre 1876
y 1877 por el abogado Andrés Ibáñez y sus seguidores,
agrupados en el Partido Igualitario, inspirado en las ideas del socialista
utópico francés Graco Babeuf. Pero la revolución
igualitaria de Ibáñez, que postulaba la creación
de un estado federalista, terminó siendo derrotada por una expedición
punitiva del Gobierno Central. El propio Ibáñez y algunos
de sus seguidores, luego de un juicio sumario, fueron fusilados el 1°
de mayo de 1877 en la localidad de San Diego, en el extremo oriental del
departamento de Santa Cruz. Esa derrota simboliza, de alguna manera, la
conflictiva relación que seguiría teniendo la región
con el resto del país y consigo misma.
En términos generales, la situación de la ciudad y del departamento
no cambió mucho hasta bien entrado el presente siglo. Fue a partir
de la década del cincuenta y, más aún, del sesenta,
que empezaron a producirse transformaciones, a menudo violentas, en la
vida cruceña, en la actividad económica, en la arquitectura
y el paisaje, en las costumbres y, en definitiva, en la importancia de
la región en el contexto nacional. Varios son los motivos y las
razones que pueden señalarse como causantes de ese proceso de cambios.
La conclusión de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, permitió
la integración de la economía cruceña al mercado
nacional y un considerable flujo migratorio de occidente a oriente; la
política de distribución de tierras, sobre todo en el norte
cruceño, a campesinos del Altiplano y de los valles occidentales,
que no pudieron ser beneficiados con la Reforma Agraria de 1953; la explotación
intensiva, por parte del Estado, de los yacimientos de petróleo
y de gas existentes en la región y la asignación del once
por ciento de los recursos generados por esa producción, en beneficio
del departamento; la apertura de nuevos rubros productivos, especialmente
en la agroindustria (azúcar, arroz, algodón, entre otros);
la conclusión de la conexión ferroviaria con Brasil y Argentina
y, desde luego, los incesantes reclamos de los cruceños ante las
autoridades del Gobierno Central a fin de poder dar respuesta, en términos
de recursos y de infraestructura, a las crecientes necesidades de la región,
como consecuencia de la llegada de cada vez más numerosos contingentes
de inmigrantes; todo ello y algunos otros factores más, condujeron
al rápido crecimiento de la ciudad y de las zonas rurales, sobre
todo de las más cercanas a la capital, en las que también
empezaron a crecer otras concentraciones urbanas como Montero, Portachuelo,
Warnes, Buena Vista y de algunas más alejadas como Camiri, Samaipata,
Mairana y otras.
Las
ciudades y el campo vecino empezaron a llenarse de gente y de vehículos
que llegaban con más gente. Aparecieron enormes mercados en los
que se ofrecían los productos tradicionales de la región,
como el arroz, la carne vacuna, la yuca, el plátano, el charque,
las chirimoyas, las guayabas y las mangas, y otros hasta entonces poco
menos que desconocidos, casi exóticos, venidos de otras tierras
y otros climas, como el tomate, la papa, el locoto, las zanahorias, las
ocas, el chuño y otros aún más novedosos. También
aparecieron los productos de plástico, las botellas con bebidas
gaseosas de diferentes colores y sabores, las latas de conserva, los hoteles,
los restaurantes y los locales nocturnos, las tiendas y las oficinas.
Al aeropuerto de El Trompillo ya no llegaba, como hasta poco antes, un
avión por semana, sino dos aviones por día, y después
fueron más; a la improvisada estación ferroviaria llegaban
los trenes de la Argentina y del Brasil con gentes y productos. En poco
más de una década, la ciudad pasó de algo menos de
50.000 a más de 200.000 habitantes, y dos décadas más
tarde su población era superior a las 600.000 personas. En la actualidad,
su tasa promedio anual de crecimiento demográfico de más
del siete por ciento hace prever que, hacia 1995, Santa Cruz de la Sierra
habrá superado la cifra de 1.200.000 habitantes.
Fue en la década del sesenta que la ciudad empezó a modernizar
su hasta entonces precaria o, incluso, inexistente infraestructura de
servicios. Se procedió a la instalación de un moderno sistema
de agua potable; se creó el servicio público del alumbrado
eléctrico; se empezó a tender los cables de comunicación
telefónica; se enlosetaron las calles del llamado "Casco Viejo",
vale decir, la ciudad antigua que hoy constituye el centro urbano, así
como de los cada vez más numerosos barrios nuevos que iban apareciendo
en la periferia, y se abrieron y asfaltaron avenidas de circunvalación,
más conocidas como "anillos", de los que actualmente
existen cuatro sobre un diámetro de diez kilómetros. Pero,
sobre todo hacia el este y hacia el sur de la ciudad, los nuevos barrios
y urbanizaciones se extienden hasta más allá de donde podría
estar el octavo anillo. A mediados de la década del ochenta, el
antiguo aeropuerto de El Trompillo, que debido al rápido y casi
incontrolable crecimiento urbano estaba ya virtualmente en el centro de
la nueva ciudad, debió ser reemplazado por el moderno aeropuerto
internacional de Viru-Viru, el más grande y completo del país,
con servicios de vuelos tanto nacionales como internacionales, que está
situado a 18 kilómetros de la ciudad sobre la carretera al Norte,
que es la nueva vía de comunicación terrestre con Cochabamba
y el resto del país.
La actividad económica de la ciudad y la región, con su
dinámica y sus exigencias, ha generado nuevas y hasta hace poco
desconocidas formas de vida, de convivencia, de supervivencia. La siesta
del mediodía caluroso es interrumpida por una llamada telefónica
de urgencia, cuando no es imposible debido a un prolongado almuerzo de
trabajo. El café con tertulia a las cinco de la tarde o la serenata
de medianoche al pie de una ventana han cedido su lugar a la recepción
oficial con saco y corbata, al desfile de modelos de pasarela o a la ceremonia
de inauguración con vino de honor. El tiempo, que antes sobraba
a toda hora, ahora se ha vuelto escaso. Y falta, sobre todo, para que
la ciudad y sus gentes puedan hacer frente a las nuevas y cada vez más
urgentes exigencias de su vida cotidiana.
Esas
necesidades se sienten tanto en la ciudad como en el resto del departamento.
Por lo demás, los requerimientos y las posibilidades no son siempre
iguales en todas las regiones. Porque geográfica y culturalmente
-y, como consecuencia de ello, también en términos económicos-
Santa Cruz presenta regiones variadas y diferenciadas entre sí.
Hay zonas más pobladas y más desarrolladas que otras, como
las hay aquéllas que aún conservan casi intactas sus tradiciones
culturales, manteniendo el mismo aspecto y el mismo carácter que
tenían hace más de un siglo, mientras otras lo han perdido
o canjeado por otros nuevos. Y, por último, hay regiones que aún
mantienen la exuberancia de su flora y de su fauna, en tanto que otras
evidencian signos de preocupante deterioro. Ateniéndose a las características
de cada una de esas regiones y dejando de lado las delimitaciones de las
quince provincias cruceñas, este libro ha preferido subdividir
la realidad geográfica, económica y cultural del departamento
en cuatro regiones: la llamada Región Integrada -capital y provincias
del Norte-, la Chiquitania de la llanura oriental, el extenso Chaco del
Sur y los Valles Cruceños colgados del Occidente andino. Cada una
de estas regiones es diferente de las otras, no sólo por las dimensiones
de su extensión, sino por su paisaje, su clima, sus habitantes,
en suma, porque posee una personalidad propia. Pero todas ellas suman
y resumen, en su variedad y diversidad, la identidad de una región
que, a su vez, se está convirtiendo en síntesis de un país
del que, al mismo tiempo, es también una cara diferente, la otra
cara de Bolivia.
Oscar
Zambrano
|


